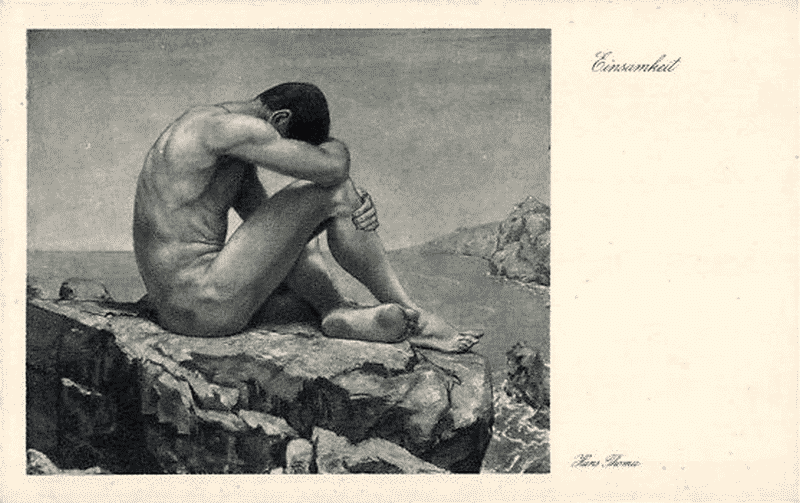 |
«El hombre no es ni ángel ni bestia. Y la mala suerte dispone que quien quiere hacer el ángel hace la bestia.»
PASCAL
La detención policial de Daniel Murguía, laico consagrado del Sodalicio de Vida Cristiana, en octubre de 2007 en un hostal del centro de Lima, mientras fotografiaba a un niño de la calle desnudo, causó en mí una profunda impresión, sobre todo porque se trataba de una persona a quien yo conocí de cerca. Y porque era una de la últimas personas en las que hubiera pensado si me hubieran dicho que había en el Sodalicio alguien capaz de cometer tales acciones. ¿Qué había sucedido para que una persona de un carácter tan dulce, afable, tranquilo y espiritual como Daniel terminara cometiendo algo tan reprobable? ¿Cómo podía haber mantenido ese vicio oculto en una comunidad que siempre ha proclamado que busca la santidad de sus miembros y se enorgullece de mantener estándares altos de exigencia cristiana entre sus filas? ¿Había alguna relación entre el estilo y la disciplina que se vive en las comunidades sodálites y el hecho de que uno de sus miembros buscara darle rienda libre a su sexualidad de esa manera?
Todo esto gatilló en mi una serie de reflexiones, que me llevaron a hacer una revisión de mi historia personal y analizar lo que yo mismo había vivido en comunidades sodálites entre diciembre de 1981 y julio de 1993 —donde alcancé el rango de profeso temporal—, lo cual me llevó finalmente a la decisión de desvincularme definitivamente de la institución. Habiendo consultado a un sacerdote alemán del Movimiento Schönstatt sobre qué debía hacer con esas reflexiones escritas —pues no tenía en ese momento la decisión de hacerlas públicas—, me sugirió que se las comunicara a alguien que tuviera un puesto de responsabilidad en el Sodalicio, a fin de que en la institución tuvieran conocimiento de ello y eventualmente se tomaran las medidas correctivas del caso. Esto es efectivamente lo que hice en la primera oportunidad que tuve de viajar a Lima. Hablé con una persona de confianza del Sodalicio, a quien sigo apreciando y de cuya integridad moral no tengo dudas, manifestándole mis preocupaciones, pues aunque yo ya no compartía la manera de interpretar y vivir el mensaje cristiano que tiene el Sodalicio, aún seguía y sigo identificándome como cristiano católico en el Pueblo de Dios que es la Iglesia, y, por lo tanto, me sentía responsable, en base a lo que sabía, de lo que pudiera suceder con la personas que de buena voluntad y con las mejores intenciones siguen perteneciendo al Sodalicio, el cual sin duda también forma parte del Pueblo de Dios. Lo cierto es que la conversación en un café de Miraflores (Lima) no pudo ser más decepcionante. Según el esquema aprendido en la institución, el sodálite interpretó mis reflexiones como críticas o ataques producto de problemas psicológicos míos y trató de llevar el diálogo hacia el campo de lo personal, escollo que esquivé de inmediato replicando que yo no había venido a hablar para ser sometido a psicoanálisis. En lo demás, tuve la impresión de estar ante una pared que no quería escuchar, dialogar ni saber nada sobre lo que yo de buena fe le estaba comunicando. Parecía como que él y el Sodalicio formaran una sola cosa —a semejanza de lo que ocurre con el colectivo de los borgs en una de las películas de la serie Star Trek—. El Sodalicio se había convertido en una entidad que debía quedar indemne a toda costa, y las personas concretas pasaban a ocupar un segundo lugar.
Aunque yo nunca llegué a enterarme de casos de abusos sexuales cuando todavía era miembro del Sodalicio, sin embargo, el análisis de lo que yo mismo había vivido, sumado a información adicional que llegó posteriormente a mi conocimiento, hicieron que no me resultara tan sorpresivo el que se haya destapado un asunto de tal calibre como el del caso Murguía. Esperaba que algo así volvería a ocurrir en un futuro cercano. Cuando se supo que Germán Doig, Vicario General del Sodalicio —es decir, el segundo en la cadena de mando—, fallecido el 13 de febrero de 2001, había abusado sexualmente de por lo menos tres jóvenes menores de edad, lo que me causó sorpresa no fue tanto el hecho mismo, sino quién era el perpetrador, pues conocí personalmente a Germán y siempre me pareció una persona intachable, generosa y entregada, de gran calidad humana. ¿Cómo era posible que un hombre así —querido, admirado y considerado un ejemplo de vida— hubiera llegado a cometer tales acciones? ¿Qué es lo que había sucedido en su vida para que de candidato a santo —a quien se la había considerado durante diez años como tal, con estampitas incluidas para rezar por su futura beatificación— pasara a ser recordado como un abusador sexual de jóvenes?
Esto me lleva a exponer mis reflexiones sobre cómo se ha manejado el tema de la sexualidad al interior de las comunidades sodálites, y en el Sodalicio en general. Quiero recalcar que estas consideraciones no son definitivas, y sólo pretenden poner sobre la mesa un tema que debe ser sometido a debate.
He de decir que la mejor información sobre sexualidad dentro del ámbito sodálite, hecha con mucha reverencia y delicadeza, se la escuché a José Ambrozic durante mi primer retiro en el año 1978, cuando yo acababa de cumplir 15 años de edad. Todas las informaciones posteriores que escuché en retiros, charlas y conferencias se incluían bajo el tema de la castidad y el celibato. No hubo jamás una profundización en el sentido de la sexualidad humana, ni desarrollo sobre sus diversos aspectos en la vida concreta de las personas. En el Sodalicio tampoco se ha publicado ningún libro sobre el tema. Y cuando se habla sobre sexo en otras publicaciones, se enfoca el tema casi exclusivamente desde la moral.
Eso no implica que el tema estuviera ausente en las comunidades. Un libro de lectura recurrente era Voluntad y sexualidad del neurofisiólogo católico Paul Chauchard, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Sexualidad de la Universidad Católica de Lovaina (Belgica). El tema también estaba presente en algunas obras de Ignace Lepp, sacerdote y psicólogo francés que había militado en el comunismo marxista, las cuales se leían en las comunidades sodálites, como Psicología de la amistad e Higiene del alma. Y también se tocaba en el libro Control cerebral y emocional del jesuita Narciso Irala, manual voluntarista de autoayuda personal, con una visión demasiado simplista de la sexualidad humana. Pero todo iba dirigido a un control de las manifestaciones sexuales, en vistas a la práctica de la continencia.
Todo ello no resultaría problemático, si no es porque no estaba complementado por una comprensión amplia de la sexualidad. Si bien en el Sodalicio se asumía conceptualmente que la sexualidad era positiva, creada por Dios para el bien del ser humano —como se expresa en las enseñanzas de la Iglesia—, esto se decía a personas que en los sótanos de su inconsciente percibían el sexo como un peligro, como una fiera dispuesta a morder al primer descuido y arrebatar a su víctima hacia las cloacas de la perdición. La sensación que yo siempre tuve en las comunidades —y que creo que compartían muchos— era que un pecado de tipo sexual era un tragedia, que producía una herida difícil de curar. La pureza era un tesoro que había que preservar a toda costa, garantía de una entrega total a Dios, sello de libertad en vistas a una disponibilidad plena para las obras espirituales y apostólicas. Esta doble percepción de la sexualidad —teóricamente como buena, existencialmente como un peligro— llevaba a una especie de esquizofrenia personal y colectiva en las comunidades. Y a la falta de una actitud natural hacia todo lo relacionado con el sexo.
Tengo fundados motivos para sospechar que esta situación tenía sus orígenes en el mismo Luis Fernando Figari, Superior General del Sodalicio hasta diciembre de 2010. Hay frases suyas que reflejan esta visión negativa de la sexualidad, como, por ejemplo, cuando le escuché decir que muchas parejas sólo veían el matrimonio como una licencia para fornicar aceptada socialmente. Este enunciado —lo he sabido mucho tiempo después— no se ajusta a la realidad, pues la gran mayoría de las personas que se casan lo hacen por amor —aun cuando todavía tengan que madurar en este amor—, del cual es parte la intimidad sexual. Las personas que sólo buscan sexo lo encuentran fuera del matrimonio y a escondidas —lo cual también se acepta socialmente, siempre y cuando esas relaciones permanezcan secretas—. También le oí una vez decir a Luis Fernando: fulano de tal —refiriéndose al primer sodálite casado—, «que se cacha todos los días a su mujer, no puede tener la misma entrega y disponibilidad que un sodálite que vive en celibato». Este enunciado refleja no solamente una visión despectiva del acto sexual, sino también una ignorancia de la frecuencia con que los esposos suelen buscar momentos íntimos.
El lenguaje sexualizado era muy frecuente en el ambiente sodálite, integrado por varones exclusivamente, donde la falta sexual grave más común —si es que se daba— era la masturbación. Y a eso hacían alusión ciertas expresiones utilizadas frecuentemente. Cuando alguien andaba dándole vueltas a pensamientos inútiles, se decía que «se pajeaba mentalmente» o que era un «pajero mental». Había otro tipo de alusiones sexuales. Cuando alguien había sido engañado o engatusado, se decía que «le metieron la rata». «Esto me pone arrecho» indicaba entusiasmo o emoción ante algo. Los órganos genitales eran mencionados con términos vulgares como «pinga», «pichula», «verga», «chucha» o «papa», casi nunca según los términos correctos y neutros: «pene» o «vagina», o simplemente «genitales». Era, en fin, un lenguaje de hombres solos, en parte debido a que ese lenguaje se emplea frecuentemente en los ambientes masculinos limeños. Utilizado en el seno de comunidades de personas llamadas a la vida consagrada —y, por lo tanto, al celibato— adquiría una connotación curiosa, sobre todo porque no se limitaba solamente a las palabras, sino que también abarcaba contenidos. Pues también se contaban a veces chistes subidos de tono y anécdotas picantes en la familiaridad de los coloquios cotidianos. No obstante que no todos caían en este juego —hubo personas que siempre mantuvieron un lenguaje correcto—, la comunicación con expresiones vulgares era algo permitido. Mas aun cuando afloraba con frecuencia en el lenguaje que utilizaba el mismo Figari en conversaciones comunitarias y privadas. Recuerdo que una vez le dijo a un sodálite que finalizaba su mes de prueba en una comunidad, para saber si se había decidido por la vida consagrada: «¿Todavía quieres meter el Volkswagen en el garaje?» El sodálite no entendió a que se refería y se le tuvo que explicar que Luis Fernando se estaba refiriendo al acto sexual. Con risas de por medio, por supuesto.
Todo esto podría parecer humano, muy humano, a no ser porque parecía esconder un magma latente de turbiedad, que corría subterráneo sin ser percibido y que podía subir a la superficie en el momento menos pensado, como ocurrió en los casos de Daniel Murguía y Germán Doig. No sé si ese lenguaje procaz era una manera de exorcizar simbólicamente lo que se veía como un peligro latente, quitándole peso y gravedad al fantasma del sexo, o un intento de integrar de alguna manera el instinto sexual en la vida de personas que debían abstenerse de una vida sexual activa. De hecho, el impulso sexual no era reconocido como instinto. Pues en enunciados teóricos se postulaba que lo que el común de la gente denomina «instinto sexual» debe ser designado como «tendencia sexual», dado que los instintos son propios de los animales y tienen un carácter irresistible, pero una tendencia puede ser domada y controlada por el espíritu humano. Sin embargo, esta teoría era contradicha por la práctica, puesto que se tenía como norma que la estrategia frente a toda tentación sexual debía ser la huida. El diálogo con una tentación sexual conducía inevitablemente a la caída. Por lo tanto, era imprescindible huir. ¿En qué quedamos? ¿No se trata solamente de una tendencia, que puede ser manejada? ¿Cuál es el poder de esta tendencia que, cuando se le hace frente, actúa como un instinto que arrastra irracionalmente al ser humano, sin que éste pueda resistirse? Estudios recientes de tomografías en parejas copulando han demostrado que el cerebro desconecta el área del entendimiento durante el acto sexual. ¿Qué es, entonces, instinto o tendencia? Creo que el tema amerita una profundización, considerando que la definición comúnmente aceptada de instinto —«pauta heredada de comportamiento, no aprendida, orientada a la conservación de la vida del individuo y de la especie»— no es contraria a la dignidad del ser humano, aunque reviste características cualitativamente distintas a la de los animales debido a la naturaleza a la vez espiritual y carnal del hombre. Y que comprender esto y asumirlo es condición necesaria para tener una afectividad sana, que permita vivir el amor sexual en el matrimonio o el celibato en el caso de las personas de vida consagrada.
Muchas de las ideas sobre sexualidad que aparecen en el pensamiento elaborado por Luis Fernando Figari —y que se asumen tal cual en la espiritualidad sodálite— son puro producto de la especulación racional, en base a lo que él ha leído. Caracterizar a la sexualidad como tendencia encaja perfectamente en su concepción del hombre. El problema está en si eso corresponde a la realidad, tal como se da en la vida cotidiana de los seres humanos. Si hay muchas divergencias, ahí está el concepto de pecado para explicarlas. A fin de cuentas, es la teoría la que debe quedar indemne, la que debe permanecer, independientemente de lo que suceda en la carne viva de la realidad.
Había mucha ignorancia respecto a la naturaleza femenina entre los sodálites consagrados, tanto en sus manifestaciones psíquicas como físicas. Muy poco se sabe de la psicología femenina real en las comunidades, pues se absolutiza la idea de que lo femenino por excelencia está representado por la Virgen María. Los textos de Luis Fernando abundan en este paradigma. El problema radica en que muchas de las especulaciones que se hacen se basan en una idealización de lo femenino, que no entronca verdaderamente con las situaciones de la vida real. Recuerdo cómo se criticaba una de las últimas escenas de Jesús de Nazaret (Franco Zeffirelli, 1977) en que aparece María gritando de dolor ante Jesús muerto, su hijo entrañable, levantando el cuerpo y dejándolo caer, como si quisiera volverlo a la vida. Se decía que María era la Mujer Fuerte, y que no podía haber llorado de esa manera, con un llanto que parecía acercarla a la desesperación. Y, sin embargo, eso es profundamente humano y no tiene nada de pecaminoso. Situaciones más cotidianas —y que no afectan en nada la virginidad de María— hubieran sido impensables: José besando a María, José atendiendo a María cuanto tenía su período, José admirando su belleza física y su gracia espiritual con mirada respetuosa, María acariciando a su esposo cuándo éste se sentía agobiado, María y José discutiendo debido a los malentendidos propios y naturales de la comunicación entre un hombre y una mujer, buscando llegar a una comprensión mutua —¿era, en fin, un verdadero matrimonio o una farsa?—. En fin, se me ocurren tantas situaciones que no podrían pasar por la cabeza de Luis Fernando, pues la falta la experiencia.
Me parece que, en general, se veía a la sexualidad real como una amenaza que acechaba en la sombra. Por ejemplo, existía la norma de que los miembros de comunidad durmieran por lo menos de a tres en los dormitorios, pues de a dos se corría el peligro de que ocurriera algún hecho impropio. Desconozco qué es lo que motivó a Luis Fernando a dar una norma así, si alguna experiencia de la cual hubiera tenido conocimiento, algo que hubiera ocurrido en alguna de las comunidades o simplemente el sentido común.
Si a esto le sumamos una cierta misoginia, muy común entre sodálites consagrados, se forma un escenario propicio a las tragedias. Hay quienes decían, medio en broma, medio en serio: «Mujer buena, sólo la propia madre y la Virgen María». Subyacía la percepción de que lo femenino es por naturaleza retorcido y seductor. Se creía que una amistad entre un consagrado y una fémina era muy peligrosa, pues podía culminar en una atracción fatal —¿otra vez la tendencia con características de instinto?—. Por eso mismo, se cuidaba mucho de que ningún sodálite de comunidad, especialmente los más jóvenes, tuvieran algún contacto o comunicación con mujeres, salvo las empleadas de servicio y las señoras casadas y/o de cierta edad. La frase coloquial que mejor expresa esta misoginia era una que escuché de algunos superiores y que atribuían a Luis Fernando: «¡A la mujer, con la punta del zapato!» En las mismas comunidades sodálites se designaba a algunas de las integrantes de la Asociación de María Inmaculada y de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, asociaciones femeninas fundada por Figari en los años 1974 y 1991 respectivamente, con apodos burlones como «Benito», «Cucho» —en alusión a personajes de la serie animada Don Gato y su pandilla—, «Gato Gordo», «Pichón de Gorila», «Sargento» y «Carapulcra» —haciendo referencia a un plato típico de la cocina peruana que se hace con «papa seca», expresión que en doble sentido y referida a una mujer adquiere una connotación vulgar y obscena—. Creo que esta costumbre de hacer mofa de algunas mujeres era una manera simbólica de conjurar el peligro que se percibía en lo femenino en estado de juventud. Y un caldo de cultivo para que germinaran en los subterráneos del alma las pulsiones más oscuras.
Esa percepción de lo femenino como fuente de tentaciones se evidencia en el siguiente hecho: para darle clases de formación al primer grupo de mujeres que formarían la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Luis Fernando eligió a un sodálite —ahora exsodálite— de quien él sabía que era homosexual y que no iba a experimentar ninguna atracción por personas del sexo femenino. De esta manera evitaba poner en peligro a otro sodálite de orientación heterosexual.
Recuerdo que a inicios de los 90, cuando todavía no había estallado la crisis personal que ocasionaría mi salida de comunidad a mediados del año 1993, conversaba mucho con una amiga después de la misa en la parroquia alemana San José en Miraflores, pues su conversación siempre me había parecido interesante y estimulante. Ella, de profesión comunicadora, había trabajado un tiempo en ACI Prensa y había dejado luego ese puesto por discrepancias con su director, Alejandro Bermúdez, y la política informativa de la agencia. Llegamos a tener una amistad muy cercana, que seguiríamos cultivando luego de haber regresado yo a los lares mundanos y que se mantiene hasta ahora, sin que nunca hubiera de por medio una atracción sexual en vistas a un compromiso. Ella había percibido que detrás mío siempre había un sodálite, siempre el mismo, vigilándome e inmiscuyéndose, como queriendo alejarme de un peligro latente. Cuando ella quería conversar con él, se mostraba retraído y parecía querer acabar a toda costa la conversación. Una vez ella le dijo en su cara: «¿Por qué me rehuyes? ¿Es que tienes miedo de mí, o miedo de ti mismo?» Por supuesto que no hubo respuesta, sólo evasivas. Mi amistad sincera con ella contradice la idea difundida entre los sodálites de que una amistad profunda entre un hombre y una mujer no es posible, sin que devenga en una relación íntima.
Todo este desconocimiento de lo femenino lleva también a una distorsión de la idea de lo masculino, que se presenta en el Sodalicio con un tinte marcadamente machista. Luis Fernando hablaba del «estilo viril que nos caracteriza». Los sodálites son concebidos como soldados que están dispuestos a los mayores sacrificios y privaciones, sin quejarse ni protestar. Quien protesta o discute es considerado susceptible y subjetivo y se comporta como «una hembrita, con tetas y todo». En este marco, una observación constructiva crítica de las condiciones de vida a las que éramos sometidos resultaba imposible. Y se daban las condiciones para un maltrato sistemático de las personas.
Se vivía también una especie de paranoia, buscando controlar lo que pasaba delante de la mirada de los sodálites. Todas las semanas se compraba la revista Caretas, que el superior leía en primer lugar, la cual era luego puesta a disposición de los demás miembros de la comunidad, con la última página arrancada, aquella donde aparecía una chica desnuda. Cuando veíamos juntos una película en VHS, generalmente el fin de semana tarde en la noche, apenas aparecía una escena amorosa o de sexo, el superior apretaba el botón fast forward del control remoto hasta que hubiera pasado la escena. Lo curioso es que demasiadas de las películas que veíamos contenían alguna de estas escenas. Veíamos muchas películas de acción hollywoodenses o del cine de serie B, que exaltaban la fuerza masculina y que incluían generalmente, por razones puramente comerciales, alguna que otra escena erótica gratuita. El buen cine también tenía su lugar en las comunidades, pero eran más la veces en que se recurría al visionado de bodrios entretenidos. El cine de calidad artística no era el indicado para esas noches sabatinas, cuando los ánimos estaban cansados. Películas antiguas o de directores con perspectiva artística eran sistemáticamente dejadas de lado. El mismo Luis Fernando recomendaba películas de acción con actores como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude van Damme, películas de artes marciales, comedias de humor grueso o dramas religiosos con nada sutiles mensajes piadosos y personajes estereotipados. Germán Doig se resistía a ver una película si sabía que era en blanco y negro o muy antigua (con la sola excepción de Los diez mandamientos y Ben-Hur). Los dramas en general eran poco o nada valorados.
Las técnicas para vivir el celibato tenían cierta efectividad. El secreto consistía en tenernos continuamente ocupados, con muy pocos momentos libres, y hacernos terminar el día cansados. Esto se complementaba con ejercicios físicos y duchas de agua fría. Había que controlar los pensamientos y guardar los sentidos —sobre todo la vista—, a fin de orientar todo lo que pasaba por nuestro entendimiento, todos nuestros sentimientos, todo lo que hacíamos, hacia el cumplimiento de los fines del Sodalicio: la transformación del mundo a través de la propia transformación interior y el apostolado. Medios para lograr estos fines eran la oración (meditación u oración mental, lectura bíblica, lectura espiritual, rosario, examen de conciencia, laudes matinales y completas nocturnas, todos los días salvo los sábados, los cuales se dedicaban a la limpieza y el apostolado, y los domingos, dedicados al descanso), el estudio de la doctrina y espiritualidad cristianas (en consonancia con la ideología sodálite) y el trabajo apostólico (reuniones, docencia en colegios e institutos, conversaciones personales, actividades recreativas con posibles candidatos). Toda esta disciplina, con el tiempo, llegaba a influir en el inconsciente, hasta el punto de que muchos dejaban incluso de tener sueños húmedos, cosa que, según algunos informes, también se ha verificado en seguidores de sectas que practican el control mental. Durante mi primer año en una comunidad sodálite —donde pasé los tres primeros meses en aislamiento total sin tener permitido leer periódicos ni revistas, escuchar radio, ver televisión ni salir a la calle salvo en contadas ocasiones—, llegué a experimentar tras algunos meses este estado. Sin embargo, se trataba de una situación muy frágil, teniendo en cuenta el principio de que aquello que se niega termina por tomar revancha y ocasionar tempestades. La inocencia se me fue cuando ingresó a la comunidad un sodálite, futuro sacerdote, que tenía un lenguaje bastante vulgar y sexualizado. De escucharlo a diario, los sueños húmedos regresaron y nunca más volví a experimentar lo que en ese momento identifiqué como una especie de estado físico de gracia.
Con el tiempo, cuando comencé a sentir el agotamiento ante una disciplina que se mostraba férrea e inflexible, me despeñé por un abismo de angustia hacia sótanos de amargura, producto de esta visión irreal de la sexualidad unida a un sentimiento sobredimensionado de culpabilidad. Me vi azotado por obsesiones que aparecían ocasionalmente entre lapsos de serenidad que podían prolongarse durante semanas, hasta que otra vez se desataba la tempestad. Sólo he encontrado cierta tranquilidad cuando salí de comunidad, cultivé amistades con miembros del género femenino y fui conociendo los secretos de la sexualidad humana tal como la experimenta el común de los mortales.
Lo que yo viví tal vez sea sólo una experiencia más entre otras. Pues así como yo lo mantuve en secreto —y aparentemente nunca nadie se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo—, así podría haber otros que hayan vivido algo semejante. Nadie sabe hasta ahora con certeza qué se alberga debajo de la superficie de la vida sodálite, y los casos de Murguía y Doig podría bien ser solamente la punta de un iceberg, desconocido incluso para la gran mayoría de los miembros del Sodalicio, pues los vicios privados nunca salen a la luz, a no ser que sean descubiertos in fraganti.
Todo comenzó cuando, en medio de sueños llenos de imágenes eróticas, me despertaba en la noche y vivía la angustia de experimentar las reacciones corporales correspondientes, sin poder acallarlas y regresar a un estado de indiferente serenidad. Había entonces una especie de sentimiento atenazante de culpabilidad, de estar socavando lo que supuestamente era uno de los pilares del estado de vida al que estaba llamado, junto con una inmensa vergüenza que me llevaba a callar y no pedir ayuda. Pues el elevado concepto de espiritualidad que continuamente se nos machacaba, resaltando que el camino hacia la santidad era el horizonte absoluto de nuestras vidas, no era compatible con las bajezas de la debilidad humana. Hacer conocidas esas bajezas en medio de una comunidad de personas llamadas al celibato asemejaba una tragedia, y quizás admitir dolorosamente que se era incapaz de seguir el ideal de la vida consagrada sodálite. Sobre todo cuando Luis Fernando resaltaba que de las por él llamadas «inconsistencias», las que se referían a la obediencia y la sexualidad, si eran profundas, incapacitaban a la persona para seguir viviendo en una comunidad sodálite.
Mi problema aparecía esporádicamente, luego de días y semanas llenas de una apacible serenidad interior. Y así fueron pasando meses hasta que fui a parar a la desaparecida comunidad San Aelred en la Av. Brasil, en uno de esos traslados de rutina que se efectuaban al final de cada año. Tras una de esas noches de angustia, en que los límites entre la resistencia y el consentimiento se difuminaban en una nube de incertidumbre, recurrí a Germán Doig, superior de la comunidad, para pedirle consejo y ayuda. Su reacción inmediata fue de asombro y estupefacción, soltando una breve exclamación, y ahí quedó todo el asunto. No hubo una conversación sobre el tema ni volvió a abordarme al respecto en los días venideros. Me quedó claro que estaba sólo en mi lucha y que los únicos consejos que iba a recibir eran los de los sacerdotes con quienes me confesaba, los cuales, en su mayoría, no pertenecían al Sodalicio.
Siempre tuve la esperanza de que estos incidentes fueran sólo pasajeros y que al final mi sincera opción por la santidad y por el tipo de vida que había elegido terminarían por eliminar toda tentación y llevarme otra vez al estado de gracia física que había ya alguna vez experimentado en mi vida. Lo que entonces no sospechaba era que el estilo de vida que se tenía en la comunidad podía haber sido el caldo de cultivo del problema que estaba viviendo. Y lo que hubiera podido ser meramente un tropiezo de juventud, que la mayoría de las personas dejan atrás a medida que maduran, creció subjetivamente a dimensiones de tragedia.
A veces era tan violentos los impulsos, que en ocasiones recurrí a las tabletas de alcanfor para calmarme. Era el mismo Luis Fernando quien había hablado de las propiedades inhibitorias del alcanfor. ¿Por qué lo había mencionado en una reunión comunitaria? ¿Tenía conocimiento de los peligros a que nosotros, varones consagrados, estábamos sometidos en la comunidad? ¿O estaba hablando de su propia experiencia? Son preguntas que quedarán sin respuesta. Lo cierto es que bastaba oler una de esas tabletas cuadradas blancas para sentir cierta calma. Pero la raíz del problema todavía estaba viva. Y llegaba el momento en que hasta el alcanfor no servía. En un par de ocasiones terminé tragándome la tableta, sin saber que no son aptas para el consumo humano. Experimenté cierta tranquilidad, pero a la vez una alteración de la percepción sensorial que se traducía en mareos y una sensación de estar como volando. Tenía que echarme a descansar, aduciendo dolores de cabeza, y esperar a que los efectos se diluyeran.
¿Qué era aquello que atenazaba mi voluntad y convertía un impulso en casi irresistible? No lo sé, más aun cuando después de salir de comunidad ese mismo impulso perdería fuerza y se iría haciendo más manejable, no teniendo la urgente violencia de ese entonces, a la vez que yo adquiría una mayor naturalidad para abordar temas referentes a la sexualidad, sin perder el respeto debido ni banalizar esa dimensión tan importante del ser humano. Fue recién cuando pude aprender a admirar la belleza de un desnudo humano sin temor a las obsesiones malsanas. Pues «del corazón proceden los malos pensamientos» (Evangelio de Mateo 15, 19) y no de aquello que Dios ha creado y ha llamado bueno.
De alguna manera, en esa época fui dejando en mis canciones huellas de lo que estaba viviendo. Como, por ejemplo, en una canción dedicada a la Virgen, «Madre María», que comienza así:
A la espesura de mal trayectoria
llegaba mi historia oscura,
porque nací en la orfandad,
sin la inocencia que da la cordura.
Flora de cosas más puras
maduran las horas hasta la juntura
de mi cintura lustral
con el oro espiritual
que encontré, vagabundo,
entre insectos inmundos
que pueblan mi ser,
escarbando las joyas
que me hacen creer
que será mi victoria
de una mujer.
En mi última época en San Bartolo, balneario al sur de Lima donde el Sodalicio mantiene casas de formación, compuse una canción que intitulé «Sueño de amor en mi soledad desnuda», que comienza así:
En mi soledad desnuda
el gusano de la nada
perforaba a bocanadas
un infierno sin salida
por la angustia acumulada
en el fondo de la herida
y la costra envejecida
de mi carne avergonzada
por la llaga tan temida
de la esperanza podrida
en mi espalda lacerada
por la mano abandonada
de vestigios de la vida
y la piel ennegrecida
y mortal…
¿Cómo explicar esta situación de intensa angustia que viví ocasionalmente durante años, y de la cual aparentemente nadie se dio cuenta? Creo que tratar de comprender esto nos permitiría entender cómo pudo haber un pedófilo en el seno de una comunidad sodálite y que pasara desapercibido. Y nos abre a la posibilidad, que considero muy probable, de que haya otros «topos», sodálites consagrados que tienen una doble vida. Pues las condiciones están dadas: ignorancia respecto a muchos aspectos de la sexualidad humana (masculina, pero sobre todo femenina), concepto de la mujer cargado a la vez de misoginia y de una idealización irreal en base al modelo de la Virgen María, desconocimiento de aspectos esenciales de la sexualidad de pareja y la vida conyugal (que no tienen que ser necesariamente aprendidos por experiencia directa), temor a los impulsos sexuales, falta de confianza para hablar abierta y seriamente sobre estos temas (y no en tono de broma y con lenguaje vulgar, como una especie de intento de exorcizar sombras que acechan en la trastienda), abordaje de estos temas casi exclusivamente desde el aspecto moral y de manera muy general (con una mentalidad rígida y muy poca capacidad para adaptarse a situaciones concretas), sobredimensionamiento de la gravedad de los pecados contra el sexto mandamiento.
Tengo algunas hipótesis que podrían explicar por qué nadie se dio cuenta de los casos de Murguía y Doig.
Los sodálites de comunidad —y en particular los superiores— tienen una agenda diaria tan apretada, llena de actividades espirituales personales que cumplir, además de sus obligaciones fuera de la comunidad, de modo que les queda poco tiempo para preocuparse de los problemas personales de las personas con la que conviven. Para eso hay momentos comunitarios. De hecho, yo pocas veces sentí en una comunidad que alguien estuviera continuamente pendiente de mí y se preocupara por mí de una manera particular. El agobio ante tantas cosas que cumplir es frecuente, pero son raros los momentos en que se pueda descansar, pues, como decía Luis Fernando, «el demonio no toma nunca vacaciones», por lo cual el sodálite, que está en continua lucha contra el espíritu del mal, tampoco puede permitírselas. Esto se manifiesta en los apretados horarios que hay que cumplir. Como ejemplo ilustrativo, se puede mencionar la hojita de control de actividades espirituales, donde uno tenía que marcar a diario si había efectuado las siguientes actividades: oración mental o meditación, lectura bíblica, lectura espiritual, lectura sodálite, rosario, visita al Santísimo, laudes, completas y eventualmente misa. Si por algún motivo no se había podido cumplir con alguna obligación, esta debía realizarse antes de irse a dormir, pero no antes de que terminara el momento comunitario que solía prolongarse hasta casi la medianoche. Pero tampoco había mecanismos efectivos para controlar si se había cumplido con todas las obligaciones. Nunca se podía saber con certeza qué había estado haciendo un sodálite en el tiempo señalado por él en la hojita, aunque me consta que la mayoría, en lo posible, cumplíamos religiosamente con todo lo indicado allí. Aun así reconozco que a veces me tomé una que otra libertad, marcando lo que no había cumplido, a fin de evitar el malestar de tener que hacer una actividad espiritual forzado a altas horas de la noche cuando uno necesitaba verdaderamente descansar. Lo cierto es que, cuando se es superior de una comunidad, la ausencia de control es absoluta, pues nadie en la comunidad está autorizado a pedirle cuentas a un superior de lo que hace con su tiempo.
Se da por supuesta la confianza entre los miembros de la comunidad, lo cual no constituiría ningún problema si no es porque esta confianza se basa más que nada sobre un enunciado tipo decreto («un sodálite sólo puede confiar en otro sodálite») y no en un conocimiento personal de cada miembro, con una aproximación de respeto hacia las diferencias personales y la vida privada de cada uno. En la vida real, la confianza es algo que se va ganando, en la medida en que uno va cultivando una amistad. En las comunidades esta confianza se da por supuesta, dado que se define a priori al Sodalicio como «una comunidad de amigos en el Señor». Es por ese motivo que cuando sale a la luz que un miembro de comunidad ha incurrido en algún tipo de engaño o mentira hacia otro miembro o la comunidad toda, se reacciona con sorpresa y se percibe ese acto como una traición, como un delito grave. Pocas veces se busca averiguar qué circunstancias concretas habían llevado a ese miembro al engaño. Y frecuentemente son las mismas condiciones agobiantes de la vida en comunidad las que favorecen ese tipo de hechos. Por otra parte, se vive una doble moral, pues esa transparencia que se exige al interior de la comunidad no se exige hacia fuera de la comunidad, donde se admite el encubrimiento de hechos, la manipulación de datos o incluso la mentira —lo cual es evidente en algunas de las declaraciones oficiales o semioficiales que se han dado sobre hechos ocurridos en el Sodalicio—.
Hay muchos miembros de comunidad que viven absorbidos por el ideal que postula la ideología religiosa sodálite, totalmente centrando su universo personal en ella, de tal modo que les resulta difícil ver más allá de estos postulados. Siendo el Sodalicio por definición una comunidad de llamados a una vocación concreta, de elegidos, se les hace difícil poder vislumbrar un lado oscuro entre tantos amigos llamados a la santidad, que comparten una misma cosmovisión, un mismo lenguaje, unas mismas costumbres. Viven en una especie de estado de gracia, con la ilusión de estar avanzando en el camino de la santidad —digo ilusión, pues, como enseña la Iglesia, nadie puede saber con certeza si está en estado de gracia o no—, en una especie de esfera de cristal, donde las inquietudes comunes del común de los mortales les son ajenas. Poco saben de angustias económicas, de preocupaciones por los miembros de la familia —donde resulta impensable expulsar a un miembro del hogar—, de momentos de diversión cuyo sentido mismo es perder el tiempo sólo para compartir momentos juntos, de altibajos sentimentales, de discusiones y desencuentros con personas con las que uno tiene que convivir por un tiempo indeterminado —el esposo y la esposa— o durante muchos años —como son los hijos—, sin que eso signifique dejar de acoger y querer con cariño y ternura. Personas con desconocimiento de los entresijos comunes y corrientes de la vida familiar difícilmente pueden percibir el drama de los que viven con un pie en el lado oscuro de la vida. Aunque se ha querido comparar a las comunidades con familias, hay muchas diferencias, entre las cuales señalo algunas fundamentales. A un hijo caído nunca se le expulsa de la familia, sino que se le recibe siempre con cariño y preocupación, sin condiciones, con los brazos abiertos, como el padre misericordioso con el hijo pródigo. Los padres también tienen que disculparse ante los hijos, cosa que nunca he visto que haya hecho un superior ante ninguno de sus subordinados.
Nadie sabe cuántos sodálites cuentan con una doble vida. También los que ocultan sus vicios privados suelen ser ciegos a los vicios privados de otros. Están tan agobiados por su drama personal, que les es difícil ver que haya otros como ellos en la misma situación. Más aun cuando la angustia se hace opresiva, pues se tiene el miedo de estar cometiendo un acto de alta traición, o de estar al borde de un abismo frente al cual, en caso de caer, no hay salvación posible. De allí el deseo de perseverar de estas personas, sin atisbar la posibilidad de plantearse una salida honrosa de la comunidad y buscar una solución a su problema mediante una integración a las condiciones normales de vida en el mundo. Le he oído muchas veces repetir a Luis Fernando: «El que está llamado a una vocación particular y se aparta de ella, pone en peligro su propia salvación. Le será difícil, si no imposible, llegar a ser feliz, pues ha abandonado el único camino por el que podía alcanzar la felicidad». Ni qué decir que una visión tan simplista de un tema tan complejo no la compartiría ni la misma Virgen María, a quién Dios llamó al matrimonio para hacerle andar por el camino del celibato consagrado. ¿Qué impide, pues, que Dios llame a alguien a la vida consagrada temporalmente, para luego guiarlo hacia la vida matrimonial? ¿O que el llamado de Dios tenga varias etapas, una de las cuales sea pasar por una institución perteneciente a la Iglesia, institución que no es absoluta ni infalible ni perdurable como la Iglesia misma, para luego continuar por un camino que forma parte de la historia personal y que es coherente con la propia conciencia, en fidelidad a Dios y a la Iglesia? Como la Madre Teresa de Calcuta, que abandonó una institución de vida religiosa para seguir un camino propio, sin saber adónde le llevaría, para terminar siendo ella misma fundadora de una congregación religiosa, donde —hasta donde yo sé— se respeta la libertad de sus miembros de seguir en ella o apartarse de ella.
Por otra parte, la continua vigilancia de los otros, que se expresa en el lema «yo sí soy el guardián de mi hermano» y se plasma de preferencia en la corrección fraterna, genera un clima de suave pero permanente tensión. No creo que haya nada más insano que preocuparse por que otros sean santos y aplicar una serie de normas tendientes a lograr este fin. Me hace recordar a los fariseos del Evangelio, que ponían cargas sobre los demás pero por dentro estaban llenos de soberbia y crueldad. Quedan de esta manera justificadas las normas más duras y severas, sin consideración a la conciencia de las personas. Si no entiendo mal, el llamado de Dios a la santidad es algo personal, pero no se plantea nunca como el trabajo de unos por que otros sean santos. Preocuparnos podemos, apoyar y acompañar también, dar testimonio de nuestras propias vidas, pero de ninguna manera invadir el espacio sagrado de la conciencia y tratar de forzar a alguien para que sea santo mediante normas coactivas, cuyo incumplimiento se sanciona con castigos.
Esa continua sensación de no tener la propia vida en las manos, de no poder tomar decisiones por uno mismo, contribuye a crear las condiciones para que las personas se busquen espacios donde puedan vivir aunque sea la ilusión de un destino propio, que sólo ellas conocen y donde lo que sucede depende sólo de sí mismas. Y a los sótanos de la existencia no llega la influencia de los superiores y sus normas. Arriba puede continuar el teatro de este mundo, mientras abajo se desarrolla algo turbio pero que se parece más a la vida.
Creo que la eliminación de la vida privada en las comunidades genera en muchos la búsqueda de escapes hacia espacios donde poder cultivar intereses propios. En comunidad se puede practicar un muy limitado número deportes los sábados o domingos, se puede escuchar música religiosa —y al grupo Takillakkta hasta el hartazgo—, pero no se puede ser fan de los Beatles, coleccionar estampillas, ver habitualmente películas de arte o ser aficionado a los automóviles. Pues se parte del supuesto de que tenemos muy poco tiempo en este mundo, y ese tiempo hay que aprovecharlo en alcanzar la propia santidad o en procurar que los demás la alcancen. Constituye una infidelidad emplear el tiempo en actividades que no estén orientadas de alguna manera al combate espiritual o al apostolado. De este modo, las actividades que conocemos como hobbies son reducidas a su mínima expresión. Al no poder tener hobbies de manera abierta, surge en algunos la necesidad de tenerlos por lo bajo, y cuando se tienen que hacer cosas en las sombras, crece la posibilidad de dedicarse a algo turbio.
Todas estas obsesiones nocturnas que he descrito pueden convivir en una persona junto con un deseo auténtico de santidad. Aspira sinceramente a lo mejor y a lo más noble, y se siente a la vez víctima de unas pulsiones que le resulta difícil controlar. En este sentido, resulta incorrecto definir a Murguía y a Doig por los vicios en que cayeron y juzgarlos sólo desde esta perspectiva, pues el lado luminoso de sus vidas es tan real como el lado oscuro. Y sobre todo en el caso de Germán Doig, se debería conservar todo lo bueno y valioso que aportó al Sodalicio y al Movimiento de Vida Cristiana, pues el desarrollo de la institución no se explica sin él. Querer borrar su memoria constituiría un acto de suicidio histórico e institucional.
La convivencia de un lado luminoso y otro oscuro suele expresarse en ese continuo sentimiento de ser un miserable pecador, que está presente en muchos sodálites de comunidad y que es fomentado de manera marcada por la ideología sodálite, pudiendo ser un indicio de esa disociación esquizofrénica que ocasionaría la disciplina sodálite. En el peor de los casos, puede incluso dar lugar a casos de doble vida. Lo de ser un miserable pecador se lo he escuchado hasta al mismo Luis Fernando, pero sin conocer detalles de esas miserias que tiene que cargar. Y si bien es cierto que una mirada atenta descubre defectos morales en Luis Fernando —como también es natural que los tenga todo ser humano—, era mal visto formularlos verbalmente, comentarlos con alguien, e impensable decírselos al mismo Luis Fernando en su cara. El superior es pecador porque por definición todo hombre lo es, pero de sus pecados en concreto ni se habla, ni se piensa, ni se mencionan, pues ello se interpreta automáticamente como crítica malsana, rebelión, infidelidad. La corrección fraterna parece ser sólo para los subordinados.
Yo mismo no he estado directamente en contacto con casos de otros sodálites con una doble vida. Pero sé que se han dado estos casos desde que existen las comunidades sodálites, muchas de la cuales se crearon en los años 80. Sé de sodálites que estuvieron implicados en affaires amorosos mientras vivían en comunidad. A su vez, vivieron sus propios dramas, siendo tratados casi como convictos de delitos graves. Uno de ellos vivió sus últimos meses en comunidad con normas estrictas y libertad limitada. Otro fue enviado a San Bartolo, donde cada vez que quería dar un paseo alguien debía acompañarlo y vigilarlo. Durante más de un mes estuvo prohibido hablar con él. Otro más gritaba en las noches acosado por pesadillas de Dios sabe qué horrores, mientras se le trataba como alguien destinado a la celda de los condenados a muerte. Pues salir de una comunidad, luego de haber sido «llamado por el Señor», era equivalente a la infelicidad en este mundo y la condenación eterna en el otro.
Todavía se puede reflexionar mucho sobre este tema. Quiero interrumpir por ahora el hilo de mi pensamiento, pues temo revivir antiguas heridas. Lo que más duele es presentir el derrumbe de algo en que se cifraron muchas esperanzas. Afortunadamente, he puesto mi fidelidad desde hace mucho tiempo en Cristo y en la Iglesia. Fui llamado a un compromiso con la Iglesia, el Cuerpo vivo de Cristo, a través del Sodalicio. He buscado ir más allá, pues el Sodalicio se ha quedado estancado en el pasado, en una ideología fija, en su propio pequeño universo, y ha dejado librados a su suerte a quienes le dedicaron con generosidad y sinceridad años de su vida. Tengo la certeza de que la fidelidad a la Iglesia está por encima de todo, y dejar atrás un compromiso con una institución que no está ya a la altura de las circunstancias y que prefiere mirarse el ombligo antes que respetar la pluralidad de opciones dentro de la Iglesia, manteniendo la práctica de subordinar las tareas evangelizadoras a sus propios intereses, es también un signo de coherencia y una respuesta madura al llamado de Dios.


